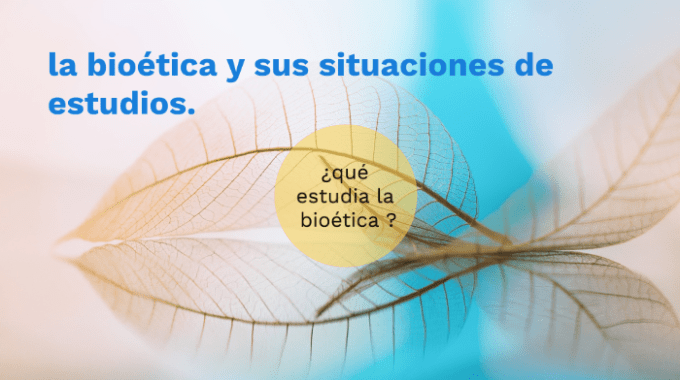La bioética, como campo de estudio, tiene poca acción en ciertos ambientes institucionales y universitarios donde el enfoque es, o tiende a ser, pragmatista. El pragmatismo, como corriente filosófica, resulta sumamente atractivo por su enfoque práctico. Sin embargo, tiene un componente epistemológico que no suele considerarse: el problema de la verdad. Para el pragmatista, todo conocimiento debe conducir a la acción. La verdad, desde esta perspectiva, equivale a lo útil, aquello que demuestra eficacia al enfrentarse a la realidad. En un plano existencial, nos aferramos a nuestros sistemas de creencias porque son útiles, porque funcionan para enfrentar la vida social diaria.
El silencio podría ser el lugar que ocupa la bioética en un mundo dominado por el comercio global, donde la producción científica y tecnológica no escapa a la lógica del capital. Cuando se recurre a este conocimiento, suele ser como un instrumento para legitimar la práctica científica, no para evaluarla críticamente. La bioética habla en silencio. Y cuando logra ocupar un espacio, generalmente impulsada por el entramado de influencias institucionalizadas, suele convertirse en una bioética ahogada en el absurdo de un pensamiento anacrónico, incapaz de reconocer que los dilemas actuales exigen nuevas perspectivas intelectuales para enfrentar los desafíos complejos del presente.
El silencio bioético no representa un problema para muchos profesionales, menos aún para una sociedad digitalmente mediatizada. Este silencio beneficia al comercio científico-tecnológico que frecuentemente incurre en prácticas éticamente cuestionables, pero necesarias para mantener en movimiento un fuerte capital. Por ejemplo, el silencio frente a la crueldad que sufren los animales utilizados como instrumentos en la investigación cosmética o en la industria de la belleza.
En un mundo neoliberal y bajo el hechizo del pragmatismo, la ciencia financiada toma el mismo rumbo que el mercado: debe producirse rápido y a tiempo. Esta es la lógica de la “just-in-time science” de la que habla Philip Mirowski (Science-Mart: Privatizing American Science). Desde su perspectiva, la ciencia adopta el mismo modelo de producción de los principios de la economía neoliberal y del mercado empresarial: eficiencia inmediata. Pero esta lógica degrada el valor de la investigación. Esta adquisición acelerada de certeza no expresa el éxito científico. La comercialización moderna de la ciencia que impone técnicas rápidas para producir resultados a tiempo impacta negativamente en su calidad. La presión comercial puede carecer del respaldo de la investigación básica o del análisis crítico.
Cuando el mercado controla el conocimiento y la producción científica, también determina su valor. Los grupos de poder determinan qué investigaciones reciben financiamiento y visibilidad social. La inversión pone límites a los resultados en una relación contractual que no percibe cierta sociedad. La bioética, como área de conocimiento especializado, y el análisis bioético, como resultado de ese conocimiento, son silenciados por una urgencia comercial que busca resultados inmediatos para satisfacer las necesidades de un mercado ciego a la reflexión y hambriento de nuevos mitos: la ciencia que todo lo resuelve. Para el mundo comercial, las personas son como una colmena que vive urgida de recetas mágicas para los males que la aquejan. Esta urgencia es el ansiolítico que inhibe la capacidad crítica. Nos enfrentamos a un nuevo metarrelato creado por el comercio global que subordina el valor epistémico al valor comercial.
El silencio bioético es sistemático. El desinterés de muchas universidades por ofrecer programas formativos sólidos en esta disciplina así lo demuestra. Muchos temas merecen mayor atención, pero el silencio bioético se impone: la edición genética en embriones humanos con fines de investigación básica; el extractivismo de información en comunidades vulnerables con fines académicos; la destrucción de ecosistemas en nombre del desarrollo; el uso de big data que compromete la privacidad mental; el desarrollo de interfaces cerebro-computadora; la presión por normalizar la neurodivergencia; el control por parte de ciertos grupos ideológicos de lo que se publica, o sobre qué se publica, en las revistas académicas; la resistencia de algunos investigadores a adoptar modelos alternativos a la experimentación animal; la aplicación de inteligencia artificial para el reconocimiento biométrico con fines políticos; el uso de algoritmos en diagnósticos clínicos; la negación del cambio climático por parte de ciertos sectores científicos; la imposición geopolítica de la migración; la proliferación de ideologías racistas socialmente toleradas, entre muchísimos otros. A todo esto, se suma la amenaza, siempre latente, de una tercera guerra mundial.
Cuando el silencio bioético se normaliza, desaparece el espacio para reflexionar sobre estos y muchos otros asuntos sociales. En su lugar, se gestionan cursos para alcanzar habilidades blandas enfocadas a maximizar el desempeño comercial en un mercado acrítico, pero productivo. En muchas universidades, el disenso crítico no se promueve con la importancia que merece. Parece que el interés es la formación de autómatas comerciales o generar nichos ideológicos que censuran moralmente la opinión contraria que no encaja en una cierta forma de pensar.
La privacidad se disuelve a través de una vigilancia biométrica que determina el grado de aceptabilidad social y política que puede tener una persona en un territorio determinado. Los grupos de poder político desechan seres humanos como se desecha la basura, delegando a países sin liderazgo político los problemas que terminan por convertirse en violaciones sistemáticas de derechos humanos. La ideología racista se reafirma a través de prácticas genocidas que neutralizan la crítica a través de mecanismos de culpa histórica, políticos y religiosos. Se instrumentaliza la vida humana y no humana en nombre de una ciencia que no
está al alcance de ese humano y esclaviza al animal. Este silencio impide analizar cómo las redes sociales rastrean emociones y moldean comportamientos, vulnerando la privacidad y la autonomía. La creación de interfaces tecnológicas que alteran la cognición y la emoción puede anular la autonomía y deteriorar la identidad personal. La creciente urgencia por estandarizar emociones y cogniciones sociales irrespeta los derechos a la autodeterminación de las personas con particularidades cognitivas y emocionales.
El silencio bioético es útil porque sirve para no pensar más allá de la vida pragmática, comercial. Ante la ausencia de una voz que expone las tensiones y dilemas éticos del presente, el pragmatismo comercial se afianza como la epistemología dominante. Desde este marco epistémico, la investigación básica no tiene lugar porque no resulta útil. La utilidad es lo que determina el mercado y la aplicación de conocimientos destinados a generar un producto comercial no debe ser observado, analizado o sancionado por ningún agente moral externo. De ahí la conveniencia del silencio bioético ante los dilemas que surgen en la vida profesional. Este silencio se vuelve necesario para algunos y algo irrelevante para la mayoría.